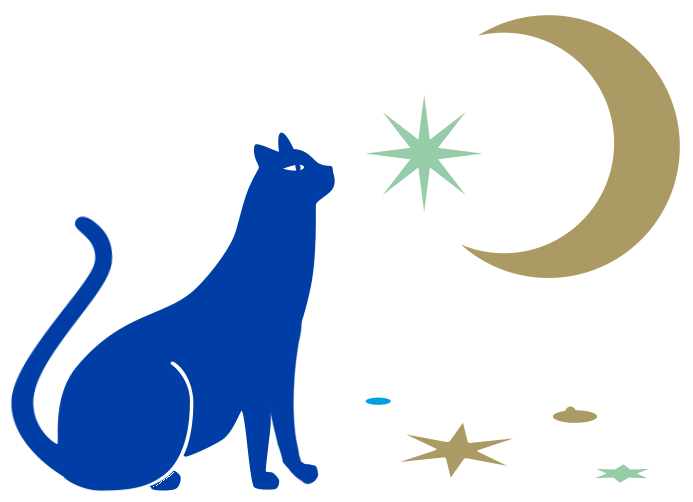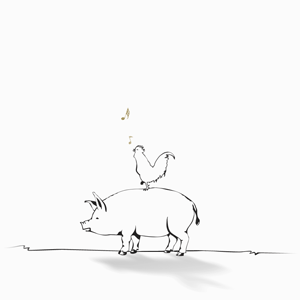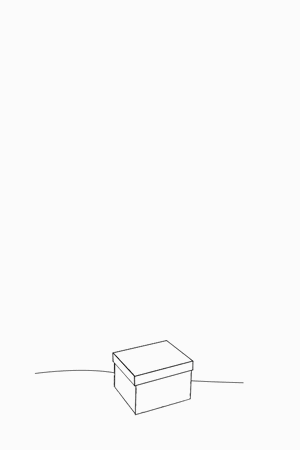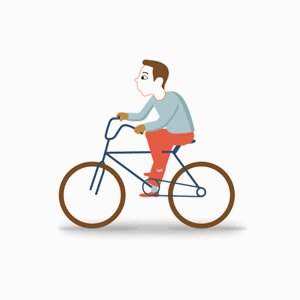Junio de 1993. Dos hermanos confiesan a su madre el deseo de homenajear a su fallecido padre realizando un viaje hasta Santiago, su tierra natal, durante las vacaciones de verano y conduciendo el viejo Seat 128 rojo que él tanto amaba. Son jóvenes, aventureros y no superan los veinte años. Ella, cautelosa, les presta el coche durante dos semanas de agosto con una condición: deben volver con un tinto bajo el brazo del que su padre pudiese estar orgulloso. Amantes de la viticultura por herencia familiar, pues, inician el viaje sin creer en los milagros pero con el convencimiento que los tesoros más bellos son aquellos que nadie ha logrado encontrar. Cerca de Santiago, en una carretera comarcal de las Rías Baixas, un reventón inoportuno les impide seguir adelante y les obliga a caminar bajo la luna en busca de ayuda hasta llegar a un caserío rodeado de viñas. Desesperados, les abre la puerta un hombre que les da cobijo y dos copas de vino que, según les dice, él mismo cosecha y produce. No es tinto, pero tampoco es de este mundo. Descubren allí, en esa pequeña bodega, la perla que andaban buscando y su particular peregrinaje resulta cobrar sentido: tenía razón Erasmo, en el vino está la verdad.
UN VIAJE AFORTUNADO
DONDE ENCONTRAR LO QUE NO BUSCAS
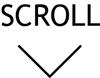
CRECIENTE
Albariño
Casi dos décadas después, esta vez con su propio coche, deciden regresar a la bodega de aquel viejo que quince años atrás abrió las puertas de su casa para ayudarles. Se llama Xosé y lleva sesenta años viviendo en Creciente, a un paso de Portugal. Se crió mamando la pasión por la tierra y el arte de cosecharla y vendimiarla con amor. Con pocos recursos ha logrado hacer de su bodega un mundo particular y de sus viñedos el territorio dónde elabora, con variedad albariño, un vino que sin caer en los gustos amoscatelados logra chispear como ninguno en el paladar. Una joya singular que ellos dos creen que debería comercializar, con un nombre y una etiqueta. Ante la propuesta, pero, el hombre ni se inmuta. Pasado mañana será luna llena, responde.
AFORTUNADO
Verdejo
Persiguiendo la ilusión de hacer plural algo tan singular como el contenido de una botella y aprovechando la experiencia profesional de ambos en el mundo vinícola, de regreso a casa Luis y Carlos paran a comer en Santiuste de San Juan Bautista, a 900m de altitud en la provincia de Segovia, donde conocen a dos hermanos que consiguen elaborar un verdejo con carácter único. Es allí cuando se dan cuenta de tres cosas: que el destino les ha vuelto a sonreír, que aquel vino debería conocerlo más gente, encontrarse con mayor facilidad y degustarse en más sitios y, en tercer lugar, que quizás se conocen vinos de Barcelona pero hay zonas con interesantes variedades autóctonas que también merecen ser conocidas. Es esa tarde, pues, cuando deciden encargarse de la comercialización de ese blanco sin crianza de Rueda, engendrar Viñedos Singulares y bautizarlo “Afortunado” en homenaje a aquella noche de agosto en Pontevedra, cuando también la fortuna maldita de un pinchazo les regaló descubrir el vino que ahora lo empezaría todo.
CORRAL DEL OBISPO
Mencia
El camino de Viñedos Singulares coincide, cerca de Ponferrada, con los caminantes de otro camino, el de Santiago. Algunos traen en la bota un vino tinto del que hablan maravillas, llamándole “el vino sagrado”. Nadie lo conoce, pero al mismo tiempo ninguno olvida el gusto de ese vinazo con toques atlánticos después de probarlo. Al preguntar, pero, todos coinciden. Hablan de una posada con corral cerca de Villafranca del Bierzo dónde la dueña ofrece el vino y huevos de gallina a los peregrinos a cambio de una promesa: que cuando lleguen a Santiago lo ofrendan también de su parte al apóstol Jaime. Los caminantes prosiguen su marcha. Luis y Carlos, en cambio, deciden acercarse a la posada. Creen, simplemente, que hay cosas celestiales que deben conocerse también en la tierra.
ENTRELOBOS
Tinto Fino
Aún con el inolvidable sabor en los labios de una cata de tinto fino realizada en una pequeña bodega en Baños de Valdearados, la Villa Romana de Santa Cruz es una parada obligatoria en medio de la Ribera del Duero. Vienen de conocer un vino joven y se encuentran, de repente, con el más antiguo de los mosaicos romanos con referencias a Baco, el del Triunfo después de la India. Una joya del s.IV dC, una representación de un dios encima de un carruaje tirado por dos leopardos y una meseta con cepas entre el río Lobos y el Duero que, como Baco, mueren al inicio de cada invierno para nacer en primavera. No lo dudan y deciden volver a aquella bodega repleta de barricas de roble francés dónde han descubierto ese tinto rojo y vivo con cuerpo y aroma de cuero y fruta negra. Puede existir algo más singular que las viñas que inspiraron a los romanos? Sin duda, su vino.
JARDÍN ROJO
Tempranillo
Un proyecto que avanza con la voluntad de elaborar vinos de las mejores variedades peninsulares no puede olvidar el tempranillo de La Rioja. Aún sabiendo que en la zona vitícola más famosa de España difícil será encontrar algo aún no descubierto, visitando las murallas medievales y bodegas de Laguardia, en la Rioja alavesa, se detienen enfrente de una casa muy peculiar con un jardín repleto de cerezos. Al fotografiarlo, su joven propietario les abre la puerta y les explica la breve historia de ese parterre: su abuelo era viticultor, pero la familia tuvo que cerrar la bodega y pasaron a comercializar cerezas. Ahora toda la comarca les conoce por eso, pero en unos suelos arcillosos y calcáreos cerca del lago la familia aún conserva los viñedos de tempranillo y tres barricas de roble en un garaje con la certeza que el vino del abuelo no ha muerto nunca.
EL VEÏNAT
Garnacha
De retorno, en una gasolinera de la comarca del Priorat, Luis y Carlos buscan desesperadamente una finca de la D.O. Montsant de la que les han hablado maravillas. Preguntan al dependiente y les informa que el nombre le suena y que quizás se trata de unas parcelas de viña garnacha a 200m de altura entre El Molar y El Masroig, pero no está seguro. Se dan cuenta, tan cerca de casa, que Viñedos Singulares no cuenta con ninguna variedad característica de Cataluña y deciden acercarse al pueblo para informarse mejor sobre esas parcelas en venta. Preguntan en el estanco, el bar de la plaza, la carnicería y, por supuesto, la Cooperativa; la acogedora gente del pequeño pueblo les indica mejor que un buscador de internet y, al fin, consiguen encontrar la bodega. Dos años más tarde y después de 6 meses de crianza, nace El Veïnat, un tinto que no habría sido posible sin la ayuda inicial de todos aquellos anónimos vecinos.